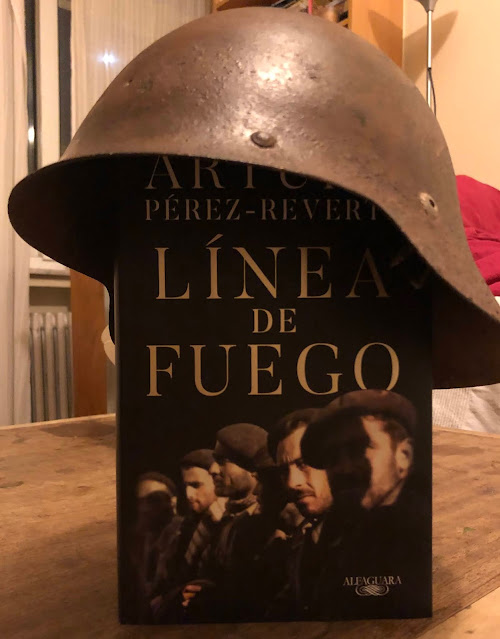UNA NOVELA, MUCHAS GUERRAS CIVILES
En ese popular juego sólo hay una perspectiva equidistante: la del pañuelo que se anuda al centro de la soga y que los dos bandos competidores tratan de hacer pasar a su campo, rebasando la línea divisoria. Pues bien, el reproche a Pérez-Reverte por parte de algunos detractores es precisamente el de que su visión de la Guerra Civil es la del pañuelo, oscilante en el centro de la tensión de la cuerda, sobre la delgada línea que divide el territorio de los “hunos” y el de los “hotros”. De ahí que, habiendo sido también objeto de este reproche por lo que tengo escrito y dicho sobre la contienda de 1936, me apetezca decir algunas cosas sobre “Línea de fuego”.
A lo largo de toda la narración, desde el primer al último
capítulo, no he dejado de sentirme transportado a los paisajes de la batalla
del Ebro. Mérito de una escritura con vocación de pintura, que retrata los
escenarios a pinceladas breves, agitadas, restallantes, en un fondo ocre y mate
en el que despuntan jirones de carne, charcos de sangre, volcanes de fuego
artillero… y esas figuras postradas, erguidas, arrodilladas o acuclilladas que encaran la muerte, propia y ajena, con forma de píldora de plomo en una envoltura de metal.
Imposible no sentirse dentro de las ruinas reales de Corbera
de Ebro o las imaginarias de la reconstruida
Gandesa entre las páginas de la lucha en Castellets de Segre (que debería ser
de Ebro, aunque acaso sea un intencionado homenaje del autor a tantos “quintos
del biberón” caídos también a orillas del Segre). O no verse llevado a las trituradas
cotas de la sierra de Pàndols al acompañar a los combatientes que luchan por
conquistar o defender los Pitones de Poniente y Levante. No cuesta esfuerzo,
digo, sentirse con Pérez-Reverte en medio del campo de batalla, sobre los campos resecos y polvorientos de la Terra Alta, mientras caen desde los olivos o los
almendros las hojas despedazadas por las balas como la nieve en un mal sueño.
Ante quien se ha acostumbrado a echar a volar la imaginación sobre
las vivencias de los combatientes de la Guerra Civil al recorrer kilómetros de frente, del
Ebro al Jarama, de Brunete a Valsaín, de Belchite al Gorbea, todos los rincones
de la batalla recreada por Pérez-Reverte se levantan como escenarios reales y vívidos. Son escenarios descritos también con la autenticidad de lo que he escuchado y leído a veteranos que apelmazaron su miedo o su coraje, su instinto de supervivencia o su
resignación, como un grumo de tierra ensalivado en medio de un grito desesperado,
cuerpo a tierra, bajo un diluvio de metralla.
Ahí está también en “Línea de fuego” la capacidad de su autor para meternos en las entrañas de los combatientes para
que veamos con sus ojos, desde sus ojos, la acción en que participan, a través
del velo de sus emociones, recuerdos, ideas, terrores, esperanzas… Hasta el
punto de que esa mirada desde el interior de cada personaje te hace olvidar, en
un momento dado, cuál es el uniforme que viste. Acaso sea esto lo que algunos
llaman equidistancia, pero para mí no es sino el aliento de compasión que
recorre toda la novela hacia los españoles que se vieron, animados los menos y arrastrados
los más, a participar en aquella guerra fratricida en una y otra zona, por
unos motivos o por otros.
La novela de Pérez-Reverte no es una novela de la Guerra
Civil, sino una novela de muy distintas y numerosas guerras civiles: las
vividas por todos y cada uno de sus personajes. Confieso que esa es la
corriente que me fue llevando novela abajo, como las aguas verdosas del Ebro, atraído
por su poder de evocación de todos los relatos verdaderos que he gustado en mis
entrevistas, investigaciones y lecturas. Relatos a contracorriente de la rancia
propaganda, aún vigente por inverosímil que parezca, que lastra como una losa
nuestra percepción de la contienda. Relatos que desmienten los épicos carteles y
consignas de la retaguardia y que señalan, por encima de todo, los paradójicos
destinos del ser humano en el remolino de la guerra, como los de, por ejemplo,
tantos españoles obligados a combatir en el bando contrario a sus ideas o
incluso en el que asesinaba o encarcelaba a su familia detrás de las líneas que
defendía fusil en mano.
En las páginas de "Línea de fuego" no impera la guerra doctrinal, ideológica, cocinada por los sanedrines de la retaguardia en los despachos políticos o las redacciones de los órganos de partido, aunque calen sus consignas en algunos de los hombres empujados al frente. La guerra en que se sumerge el lector es, por ejemplo, la de los reclutas enviados al combate como mera "carne de cañón", sin apenas instrucción, después de haber disparado a lo sumo, por primera vez en su vida, un cargador de máuser con cinco cartuchos. Es una guerra donde al arrojo idealista de los minoritarios voluntarios de la primera hora le ha ido sustituyendo el deseo de los mayoritarios conscriptos de que aquello termine cuanto antes para regresar a casa, abrazarse a los suyos. En el Ebro no hubo compactas unidades de hombres arracimados bajo un solo credo político, aunque el autor lo presente así en unas contadas ocasiones, sino abigarradas formaciones de españoles llevados a la fuerza a cumplir un destino inexorable por el solo hecho de tener la edad de ser llamados a filas en uno y otro bando.
Aunque hay en “Línea de fuego” personajes que responden a
determinados moldes con los que probablemente esté familiarizado el lector -el
comisario político “rojo” o el jefe falangista crueles y fanatizados, por
ejemplo-, sirven eficazmente de contraste en un heterogéneo lienzo de tipos caracterizados, en ambos bandos, por dudas, inquietudes o recelos sobre su propia
adhesión a las causas respectivas o, simplemente, sobre su presencia y papel en
un destino tan incierto como el del matadero del Ebro. Humanidad a raudales,
incontenida y fieramente verosímil que consigue incluso convencernos de que un puñado de mujeres de transmisiones cruzó realmente los pontones tendidos sobre el Ebro a
las órdenes de Modesto.
Acaso sea el mayor mérito de este pintor de batallas escritas -o este escritor de batallas pintadas- el hacer hablar, con tanto realismo como sinceridad, a todos esos personajes que, llamados a ser meros figurantes en una composición a pesar de todo épica, se lanzan a contarnos, con brutal insolencia unos, con sereno estoicismo otros, los entresijos dolorosos de la historia con mayúsculas que anónimamente sustentan. Como si todos y cada uno de los soldados de “La rendición de Breda” se decidieran a romper el silencio que les impone la central escena de Spínola y Nassau y fueran a hacernos partícipes de sus vivencias en el campo de batalla, de sus nostalgias familiares o de sus días de hambre, piojos y sarna durante la campaña.
Los grandes personajes políticos y militares de la Guerra Civil quedan
también en “Línea de fuego” como de fondo, si acaso como protagonistas de las
discusiones y las invectivas de los combatientes de primera línea, pero siempre
en un plano alejado de aquel escenario a vida o muerte del frente de batalla
que suele ocupar sus pensamientos solamente a la hora de hacer discursos o de situar sobre un mapa de estado mayor la rueda de la fortuna que girará enloquecida para segar o mutilar las vidas de miles de hombres.
Entre los muchos testimonios de las duras condiciones que
soportaban en las trincheras los combatientes de la Guerra Civil, siempre
recordaré lo que me contó el legendario Milton Wolff, el último jefe del Batallón
Lincoln de brigadistas norteamericanos, cuya evocación me asaltaba ante el impasible O’Duffy de “Línea de fuego”. Wolff me decía que entre las peores
experiencias de su participación en la contienda estaba el no tener papel para
limpiarse el trasero, carencia que la aviación franquista suplía eficazmente a
veces con las suaves octavillas que arrojaba sobre los "internacionales" para
instarles a entregarse a sus fuerzas. Toda esa guerra a ras de suelo, a ras de
humanidad sufriente y doliente hasta por detalles como el descrito por Wolff, está en la novela de Pérez-Reverte.
Son los voluntarios extranjeros, cuyo sacrificio en el Ebro recreó también el propio Wolff en su imprescindible novela “Otra colina” (Ediciones Barataria), quienes protagonizan paradójicamente uno de los contrapuntos anti-épicos de “Línea de fuego”. A punto de ser repatriados por decisión del gobierno de Negrín, en septiembre de 1938, en un intento de resituar la contienda española en el punto de mira de una Europa ahora agitada por los afanes anexionistas de Hitler, los "internacionales" llegan cumplidores al frente de la Terra Alta dispuestos de nuevo al sacrificio. Pero a la vez son sabedores de que sus legendarias unidades ya no son lo que eran pues, ante la falta de voluntarios extranjeros, hasta dos tercios de sus componentes son ahora reclutas forzosos españoles. Pérez-Reverte da una pincelada rápida para retratar esta realidad, aunque se quede corto en decir que las últimas bajas de brigadistas se empezaban entonces a cubrir con quintos españoles cuando ya lo venían haciendo al menos desde Brunete, un año antes. Reflejo del inexorable camino de la República hacia la derrota, las antiguas brigadas internacionales serán rehechas y reenviadas al Ebro en octubre de 1938, después de la repatriación de los voluntarios extranjeros, con reclutas forzosos, desertores de la "quinta del monte" amnistiados por Negrín y prisioneros del ejército franquista nutriendo sus filas.
Y aunque no quiero parecer tiquismiquis con detalles que otros consideraran menores, y que tal vez lo sean, ante lo que es una recreación valiosa literariamente y válida históricamente, añadiré que el fusilamiento en Valsaín (Segovia) de cinco desertores belgas de la XIV Brigada Internacional atribuido en la novela al capitán francés Duchesne, según versión difundida por el antiguo voluntario Nick Gillain, fue obra en realidad de un teniente polaco llamado Zimbaluek, que fue detenido por esos hechos, como acredita un informe de Julián Muñoz Lizcano, comisario entonces de la 35.ª División.
Del otro lado queda el retrato del Tercio de Montserrat, de
requetés catalanes, que es si no me equivoco la única unidad que combatió históricamente
en la batalla del Ebro que aparece en la novela con su nombre real. No me es
difícil imaginar la influencia de su amigo Augusto Ferrer-Dalmau, tan atraído en
sus cuadros por el mundo del carlismo, a la hora de retratar la peripecia de sus
combatientes, sus vidas antes de la guerra, y sus sueños y esperanzas si salían
vivos de ésta, con más minuciosidad aún si cabe que con el resto de unidades en
liza en las tierras de Castellets de Segre. Hay, de hecho, un ametrallador
requeté de apellido Dalmau.
La suerte del Tercio de Montserrat en Codo, en la batalla de
Belchite, donde prácticamente quedó exterminado, se repetirá en el Ebro durante
el ataque de los requetés catalanes a la posición fortificada “Targa”,
a las afueras de Vilalba dels Arcs. Allí mismo se levantó un camposanto con los
restos de los requetés caídos que luego desapareció, si bien en aquel lugar,
muchas décadas después, solían aflorar numerosos huesos a los pies de los
almendros que circundaban la antigua posición bélica.
A ese campo de almendros sembrado de huesos ha vuelto mi
recuerdo una y otra vez mientras leía las páginas de “Línea de fuego”, sobrecogido
y conmovido a través de ellas por el destino de aquella generación de españoles que protagonizó,
vivió y sufrió la Guerra Civil. Y a la vez que volvía mentalmente a aquel
rincón de la Terra Alta, descubría la importancia de que un escritor célebre y
celebrado como Pérez-Reverte haya querido en estos momentos hacernos descender
por el caudal de sacrificio, de crueldad, de heroísmo, de miedo, que colmó
las orillas del Ebro a partir de julio de 1938. La importancia de que de las páginas de la
literatura, como de las de la Historia, siga brotando la lección permanente de nuestros
abuelos y nuestros padres para seguir fortaleciendo entre todos la España de
concordia, paz y libertad que nos legaron.